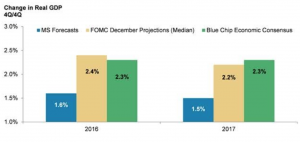4.03.2016 – 05:00 H.
Giving subsidies is a two-edged sword. Once you give it, it’s very hard to take away subsidies.
Razak
Si hay una diferencia fundamental entre EEUU y la Unión Europea en la batalla energética es que los norteamericanos han sido capaces de desarrollar las renovables, avanzar en la independencia energética, convertirse en exportadores de petróleo y gas gracias al fracking y, además, reducir al máximo su exposición al carbón mientras bajaba la factura para el consumidor. Mientras, en la Europa de la subvención, no se cierra ni una fracción del carbón que EEUU, y el consumidor paga una media de 50% más por la electricidad y el gas natural.
En esta columna ya hablamos sobre las burbujas que hemos creado y cómo se debe evitar que se cree otra con el autoconsumo.
En EEUU también han encontrado la manera de evitar una nueva burbuja subvencionada e ineficiente. Y Reino Unido sigue ese mismo objetivo.
Frente a las propuestas del reciente acuerdo entre todos los partidos -excepto el PP- sobre el llamado autoconsumo, en EEUU se está produciendo una nueva regulación en sentido contrario, intentando evitar que se desestabilicen y encarezcan los sistemas eléctricos.
¿Qué es el autoconsumo? Se trata de la instalación de sistemas de generación eléctrica a pequeña escala, normalmente en domicilios particulares, con paneles solares, para atender el consumo eléctrico local.
La producción de electricidad con estos paneles solares es cara, en torno a los 120-150 €/MWh si dividimos el coste por el consumo medio de una familia en su vida útil. La producción centralizada de electricidad en grandes instalaciones cotiza en los mercados mayoristas europeos a 40-50 €/MWh, la tercera parte. La instalación de un sistema de autoconsumo en un hogar medio supera los 7.000 euros y puede llegar a 10.000 o más. Ese desorbitado coste se paga por adelantado. Entonces, ¿Por qué prospera esta modalidad de producción? La respuesta son los subsidios que recibe, en este caso otorgados de forma indirecta.
Los paneles solares internos a las instalaciones permanecen conectados a la red eléctrica, de forma que los consumidores en modalidad de autoconsumo complementan su suministro particular con el que reciben de la red general. Aparte de la energía que reciben durante las horas que no hay sol, también entregan los excedentes cuando producen energía y no tienen consumo (con el sol de la mañana), y también obtienen de las redes potencia para mover grandes motores (los paneles no pueden con esas cargas), tensión sin fluctuaciones, frecuencia sin variaciones, y una disponibilidad permanente para consumir sin atender al sol o verter energía con la solanera matinal.
Algunos países pusieron en práctica políticas de balance neto y no pusieron ninguna cuota por el uso de las redes. Es lo que quieren hacer estos partidos (excepto el PP) en España. Se trata de subsidios. Las redes eléctricas tienen costes, casi todos fijos. Si no se paga ninguna cuota de conexión, pero se usan las redes como respaldo, se está evitando contribuir a su mantenimiento, dado que las tarifas están diseñadas para recaudar de la energía consumida, en gran medida, y esa energía no se consume, por la producción propia. Este astuto método es como la evasión de impuestos. Se usa la red, pero no se paga por ella. Sin embargo, el vecino del autoproductor verá sus costes eléctricos incrementarse puesto que los mismos costes fijos de las redes se repartirán entre menos consumidores, incrementando las tarifas.
Otro subsidio es el llamado balance neto. Consiste en verter los excedentes de producción cuando luce el sol y hay poco consumo local, para recuperarlo durante la noche cuando no luce el sol y hay consumo en el domicilio. Claro, el sistema eléctrico no tiene capacidad de almacenamiento. La corriente alterna no se puede almacenar, ha de ser producida en el mismo momento de ser consumida. Cuando se vierten excedentes el sistema eléctrico ha de parar instalaciones centralizadas renunciando a producir, para tener que producir por la noche cuando no hay sol, devolviendo esa energía, cuando tiene mucho más valor. Es una relación asimétrica, se recibe algo barato por la mañana para tener que devolverlo cuando es caro por la tarde. Es un trueque injusto y fuera del mercado, que supone costes para el sistema eléctrico y ahorros para unos pocos privilegiados, los autoconsumidores.
Así lo han visto los gobernantes de los Estados de Hawái, California, Nevada y Maine, en los EEUU. Los tres primeros son muy soleados (Nevada es un desierto), incluso los dos primeros cuentan con una población muy concienciada con temas ecológicos, al igual que el paraíso boscoso de Maine. Sin embargo, todos ellos han dado marcha atrás a la normativa desenfocada sobre autoconsumo para:
1. Poner cuotas de conexión a la red eléctrica. El que quiere aislarse y vivir de su propio suministro no lo paga, pero el que usa las redes eléctricas para verter o recibir energía, y obtener potencia/tensión/frecuencia tiene que pagar una cuota fija por permanecer conectado. De manera interesada algunos en España le llaman «impuesto al sol», lo cual no es cierto, sino que se trata de la cuota por usar la red. Si no se desea la red, se aisla la instalación y no se paga. Eso sí, la calidad de servicio se deteriora de forma dramática, sin tensión estable, con necesidad de aportar costosas baterías (costes superiores a 3.000 euros la Powerwall de Tesla y añadidos a los anteriormente mencionados, lo cual aumenta el coste de la electricidad generada). Cada Kwh almacenado sale a unos 350 euros añadido a los costes antes mencionados. Para que se hagan una idea, el suministro de red sale por unos 220 euros incluidas todas las cargas externas (el coste de generar y distribuir son unos 110 euros, el resto costes fijos, subvenciones y primas).
El único impuesto al sol que existe en España son las desorbitadas subvenciones que se aprobaron en la época de la burbuja, y que pagamos todos en una factura cara e ineficiente.
Ya existen «impuestos a la lluvia y al viento» que se aplican por el Estado y las Comunidades Autónomas a la producción de electricidad en centrales hidráulicas y eólicas, y que los autoconsumidores quieren legítimamente eludir con su producción propia en casa, pero al menos no deben poder eludir el pago del coste de la red eléctrica que permite que su instalación particular funcione correctamente.
2. Establecer tarifas horarias que valoran la energía vertida, al precio del mercado de cada momento. Además, se deroga el balance neto, de forma que se paga por la energía vertida al precio mayorista del momento del vertido, y se debe pagar por la consumida más adelante en el momento de su consumo, reflejando el valor de la energía mayorista.
Así lo han visto estos Estados americanos, soleados, verdes, prósperos y con diferentes colores políticos entre sus gobernantes: no debe haber subsidios al autoconsumidor. Debe desarrollarse libremente, pero pagando por la red que utiliza, y por la energía que consume, al precio correcto.
Los partidos políticos que han firmado esa propuesta parlamentaria en España pretenden trasladar renta de los consumidores más desfavorecidos, los que no tienen paneles solares ni chalet o suelo donde instalarlo, a los más ricos, que tienen casas amplias y dinero para paneles solares.
No olvidemos que los abundantes subsidios de hace tan solo unos años a las plantas solares fomentaron gran parte del déficit eléctrico que casi lleva a la quiebra al sistema y que ha encarecido brutalmente las tarifas de la luz. Todos hemos pagado nuestro «impuesto revolucionario al sol», pero no queremos seguir pagándolo.
Todos defendemos el autoconsumo, pero el de verdad. El que quiera y pueda asumir el coste, que lo haga libremente, pero no pasando los extra-costes a los que no pueden instalarse un panel en el tejado del chalet.