“From its creation in 1913, the most important Fed mandate has been to maintain the purchasing power of the dollar; however, since 1913 the dollar has lost over 95 percent of its value” James Rickards
La semana pasada los activos de riesgo se dispararon ante las palabras del presidente del BCE, Mario Draghi. Una palabra resaltaba sobre las demás “ilimitado”. ¿Ilimitado? ¿De verdad pensamos que la política expansiva de un banco central puede ser ilimitada sin tener enormes repercusiones?
Se ha llegado a tal nivel de locura intelectual que en algún foro he llegado a leer que la devaluación constante es buena porque todo el mundo la hace. Vamos, la mayor estupidez que uno podía leer, como pensar que las guerras son buenas porque casi todos los países las llevan a cabo.
Hasta ahora la guerra de divisas parecía hasta una buena idea porque la economía a quien todos queremos exportar y vender, China, no participaba de ella. Y una devaluación minúscula de su moneda local ha creado un efecto dominó global que el BCE esperaba contener abriendo más el grifo. La promesa era clara, en marzo puede inyectar todavía más liquidez a un mercado en el que con 720.000 millones de euros de inyección se genera una liquidez excedentaria de 565.000 (deduciendo la que ya había antes de lanzar el programa de recompras).
La respuesta monetaria no se corresponde con una mejora de las expectativas de crecimiento real, y por lo tanto, se pasa a una tercera fase de la guerra de divisas.
La primera es que la moneda de reserva global devalúe de manera agresiva, exportando inflación a todas las economías dolarizadas y creando hiperinflación en activos de riesgo.
La segunda supone que le sucedan otras monedas con el objetivo de suplir problemas estructurales demográficos, endeudamiento y de sobrecapacidad con un aumento de liquidez que busque generar una demanda artificial.
La tercera es peligrosa porque ya no se trata de un movimiento defensivo para amortiguar excesos de crédito y capacidad pasados, sino que se convierte en un movimiento ofensivo que busca anular al contrario y hacer que sus medidas de política monetaria no prosperen.
Esa tercera fase es la más dañina, porque las otras pueden crear burbujas, o perpetuar ineficiencias y sobreendeudamiento, pero se le concede un cierto nivel de “bondad”. Ustedes lo habrán oído en muchas ocasiones, el famoso “habría sido peor”.
Por supuesto, la guerra de divisas siempre se niega por parte de los que la llevan a cabo.No es una casualidad que la actividad de comercio global se ralentice a crecimientos mínimos históricos durante una guerra de divisas. No se exporta más por devaluar, sino por mayor valor añadido. Japón es el ejemplo paradigmático del fracaso del exceso monetario.
Pero hay algo que muy pocos comentan. La guerra de divisas, cuando entra en esa tercera fase, tiene un impacto muy relevante en los activos financieros. Las bolsas no suben como en la primera fase, de hecho caen porque la guerra de divisas lleva a las monedas de reserva a fortalecerse a pesar de las políticas expansivas y la liquidez excesiva lleva a tomar menos riesgo, no más. ¿Por qué? Por la evidencia de la ralentización.
La velocidad del dinero -que mide la actividad económica- no solo cae, sino que la pérdida de poder adquisitivo de las monedas entorpece el crecimiento del consumo y la mejora del endeudamiento.
Estamos exportando desinflación a todo el mundo.
Los bancos centrales pasan de dar confianza a generar miedo. Si llevan a cabo políticas expansivas cuando hay liquidez excesiva y las economías se recuperan, dan la sensación de que saben algo que los agentes económicos desconocen. El hecho de que se equivoquen en estimaciones tanto como lo hacen, genera mayor incertidumbre.
No ha habido un solo caso relevante en el que una moneda que haya entrado en la cesta del FMI no se haya lanzado a devaluar de manera muy importante aprovechando su condición de “reserva”. Si el motor del crecimiento del mundo se lanza a hacer lo mismo y se responde agresivamente para “anular” ese impacto, no podemos pensar que los activos de riesgo van a responder con euforia. Es la constatación de lo contrario a lo que se supone que se dedica un banco central.
¿No estamos aún en esa tercera fase? ¿Los bancos centrales hacen bien en poner un suelo a los activos de riesgo? Puede que veamos en los próximos meses si esa inyección adicional tiene un efecto real positivo o no. Porque el error de los que piensan en la guerra de divisas como un cataclismo es pensar en debacles, en vez de un largo, penoso y complicado proceso de estancamiento y endeudamiento.
El error de juicio de los optimistas -y los pesimistas- es pensar que “como no ha habido un enorme cataclismo, todo va bien” o predecir el colapso. No, no tiene por qué. Pero es un hecho incuestionable que empobreciendo y asaltando al ahorrador y al eficiente para subvencionar al endeudado y al obsoleto estamos perpetuando una crisis global de exceso de capacidad y desinflación.

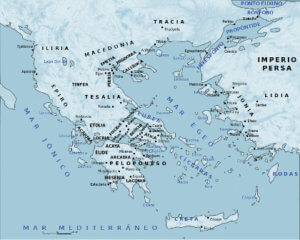 “Oxi”, gritaban las masas en Atenas ante las soflamas de Varoufakis y Tsipras prometiendo la arcadia feliz del gasto, el fin de la austeridad y el asalto a las arcas de Alemania. Veinte días después, los ciudadanos sufrían el corralito causado por la incompetencia de las políticas del gobierno, que convirtió un problema de renegociación de términos de deuda en un “crash” financiero.
“Oxi”, gritaban las masas en Atenas ante las soflamas de Varoufakis y Tsipras prometiendo la arcadia feliz del gasto, el fin de la austeridad y el asalto a las arcas de Alemania. Veinte días después, los ciudadanos sufrían el corralito causado por la incompetencia de las políticas del gobierno, que convirtió un problema de renegociación de términos de deuda en un “crash” financiero. 