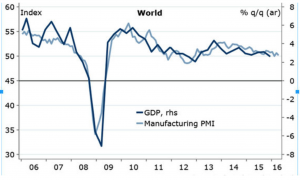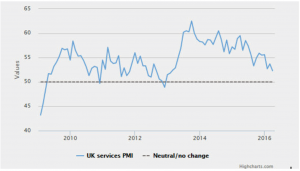Daniel Lacalle (Madrid, 1967) es economista, profesor de Economía Global y Finanzas, además de gestor de fondos de inversión. Casado y con tres hijos, reside en Londres.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, posee el título de analista financiero internacional CIIA (Certified International Investment Analyst), máster en Investigación Económica (UCV) y postgrado (PDD) por el IESE (Universidad de Navarra).
Su carrera en gestión de carteras e inversión comenzó en Estados Unidos y continuó en Londres, (en Citadel y Ecofin Limited) abarcando renta variable, fija, capital riesgo y materias primas.
Ha sido votado durante cinco años consecutivos en el Top 3 de los mejores gestores del Extel Survey, el ranking de Thomson Reuters, en las categorías Estrategia General, Petroleo y Eléctricas.
Previa a su etapa como gestor, trabajó como analista financiero en ABN Amro (hoy RBS), y llevó a cabo distintas responsabilidades en Repsol y Enagas, donde recibió el premio a la mejor OPV (IR Awards 2002).
Escribe una columna diaria en El Español, y colabora habitualmente en La Razón, Inversión, la CNBC, BBC, El Mundo, Intereconomía, 13TV, Espejo Público, La Sexta, The Commentator, y The Wall Street Journal.
Daniel Lacalle ha dado clases en la London School of Economics (verano 2013, 2014 y 2015), Instituto de Empresa (Economía para Inversores), Instituto de Estudios Bursátiles, Escuela AFI (2012, 2016) y en el master MEMFI de la UNED (2013 y 2014).
¿Cree que en el momento actual hay posibilidades de financiación para las empresas de menor tamaño, más allá de los bancos?
Se ha llevado a cabo un gran avance en cuanto a financiación no bancaria con el crowd-funding, el mercado alternativo bursátil y de renta fija y la financiación privada por parte de fondos de inver- sión, pero hace falta profundizar y cambiar la cultura de empresas e inversores para desarrollarlo a niveles similares a los de EEUU o Reino Unido.
¿Cómo pueden afectar las recientes medidas de política monetaria sobre los mercados financieros y cree que éstas decisiones pueden terminar incidiendo sobre el acceso y las condiciones de financiación de las pymes?
Claramente el BCE busca reducir el coste de financiación y aumentar el crédito a la economía real. El BCE busca a su vez reducir el peso de la financiación bancaria, creando mecanismos adicio- nales de transmisión de la política monetaria. Pero el problema de Europa no es de liquidez, sino de demanda de crédito solvente. Eso hace que las medidas hayan tenido un impacto muy pobre, y que probablemente siga siendo así.
No contaría con un efecto positivo en la economía real, ya que en Europa sigue dándose un problema de sobrecapacidad, pero desde luego las pymes se beneficiarán de mejores condiciones porque el BCE penaliza que los bancos mantengan liquidez sin uso.
¿Qué factores tiene en cuenta un inversor a la hora de invertir en una empresa pequeña o mediana?
Fundamentalmente que el equipo gestor sea profesional, el proyecto detallado y bien construido y que el plan de negocio no esté sustentado en estimaciones optimistas o irreales.
¿Qué ventajas tiene atraer capital hacia las pymes sobre otros instrumentos para financiar sus proyectos de inversión?
Muchas pymes son reacias a deshacerse de parte de su capital porque piensan que su negocio tiene un valor que está alejado de la realidad. Atraer capital, además de ser la forma de financiación más adecuada, nos permite incluir en el proyecto a inversores que aportan otro tipo de ideas y ofrecen nuevas perspectivas.
¿Qué cambios cree que se deben dar en las pequeñas y medianas empresas para acercarlas a la financiación procedente de los mercados de capitales?
La pyme en España es fundamentalmente familiar y además suele estar orientada a negocios de medio valor añadido. La profesionalización de la empresa familiar es esencial, separar propiedad de gestión, y además tener un proyecto de generación de valor añadido que evite subvenciones o necesidad de apoyos políticos locales o regionales.
En su libro “Acabemos con el paro” afirma que la maraña normativa en España entorpece la creación de empresas y desincentiva el crecimiento de las mismas, ¿Qué medidas cree que deberían llevarse a cabo para avanzar en la mejora de la regulación para mejorar el acceso de las empresas a los recursos financieros procedentes de inversores privados?
Debe ser normativo y fiscal. Las pymes, a partir de 3-4 millones de euros de facturación y 50 empleados se enfrentan a lo que llamo el “Tsunami” burocrático y fiscal. Debemos avanzar hacia una normativa que sea sencilla, rápida y sobre todo, facilitadora. Cambiar el chip de la administración, que vea a la pyme como una futura gran empresa, no como un ente inerte cuya perspectiva sea solo la recaudación. La fiscalidad debe promover el crecimiento. El propio FMI alerta de la mal entendida fiscalidad progresiva, que es regresiva al impedir el crecimiento de la pyme. Deberíamos pensar en tramos diferentes y más facilidades para que la pyme tenga incentivo a convertirse en gran empresa.
¿Hasta qué punto estas dificultades administrativas encarecen el crecimiento empresarial y desincentivan potenciales vocaciones emprendedoras?
Es muy evidente, no hay más que ver el bajo nivel de transición a gran empresa y las dificultades que sufren las pymes en entornos recesivos. Se calcula que si España tuviese el mismo nivel de transición a gran empresa de los países de su entorno se crearía hasta un millón de puestos de trabajo más y se recaudarían entre 3 y 4 puntos de PIB adicionales.
¿Cree que serían necesarios mayores apoyos financieros y fiscales en los inicios de la actividad empresarial?
Menos subvenciones y más deducciones. Esa es la manera de empezar. Las subvenciones y subsidios dan una idea equívoca de demanda. Las deducciones fiscales apoyan en un entorno competitivo.