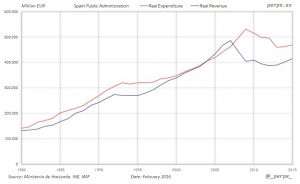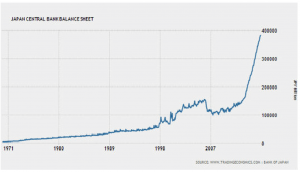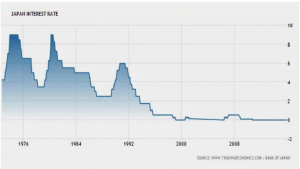Cuando ustedes y yo escuchamos a algunos economistas en España discutir sobre lo que hay que hacer para cambiar el patrón de crecimiento, nos suelen decir aquello de “como Corea del Sur”. Esa frase suele ser pronunciada, curiosamente, por los más intervencionistas y cercanos al inflacionismo socialista, que de “progresista” no tiene nada.
Siempre me ha divertido esta afirmación. “Hay que hacer como Corea”. Corea del Sur tiene un gasto público sobre PIB del 21% (comparado con un 43,3% nuestro). Menos de la mitad. Y eso con un 12,5% dedicado a defensa. Eso lo “olvidan”. Vaya por Dios, en eso no. Corea del Sur tiene una tasa de impuesto de sociedades del 24,2%, que ha bajado desde casi el 28% de 2007. Eso también lo “olvidan”.
Como las enormes deducciones a la inversión, que hacen que las empresas que entran a invertir en el país no tengan casi tributación efectiva. Bueno hombre, en esto tampoco.
En Corea del Sur el gasto en I+D es de los más altos del mundo, con un 3% del PIB, pero el 50% se dedica a tecnología. Corea es el cuarto país del mundo en número de patentes registradas. La mayoría de dicho gasto es privado. Las veinte primeras empresas del país suponen el 52% del mismo. Vale, de acuerdo, en eso tampoco…
Corea del Sur tiene uno de los mercados laborales más flexibles del mundo, y menos de un 4% de paro. El país permite rescindir un contrato por cualquier causa con un plazo de preaviso de 30 días antes del despido y sus cuotas sociales son mucho más bajas que las nuestras. El primer paso crucial para remediar la crisis de Corea del Sur –causada en parte por una concentración excesiva en pocas empresas muy maduras y obsoletas- fue la atracción de tanta inversión como fuera posible y flexibilizar al máximo el mercado laboral. Mantener la paz industrial fue un requisito para atraer la inversión extranjera, para la resurrección y supervivencia de la industrial. No existe el convenio colectivo sectorial y la afiliación sindical no llega al 10% de la fuerza laboral.
Ah, vaya, en eso tampoco.
Lo único que les gusta de Corea del Sur es que se lanzó a un plan de gasto público -que, en cualquier caso, jamás llegó ni de lejos a los niveles de dispendio público españoles y nunca supuso un aumento de carga impositiva a la iniciativa privada-.
Y el silencio se convierte en sepulcral cuando les recuerdas que la utilización industrial en Corea ha caído al 72,3% en 2016 desde el 80% de 2012 por la sobrecapacidad creada en los sectores dirigidos desde las cuatro palabras más peligrosas de la economía: “estimular la demanda interna”. Construir cosas que no se necesitan, pero ya se utilizarán. El sector naviero, receptor de generosas subvenciones durante años, se evidencia como el mayor ejemplo de ese error rentista de “a largo plazo todo vale”, pero no es el único. Ahora el gobierno se plantea medidas para “corregir la sobrecapacidad” creada. Aun así, Corea del Sur es una economía que ha sabido salir de las dificultades de la dependencia y retos que genera Japón o China, desde la apertura, la flexibilidad y la atracción de capital. Un modelo de verdad, que no tiene nada del intervencionismo falsamente “progresista” que nos quieren hacer digerir.
Entonces, ¿qué ocurre? Lo mismo que con la falacia del “modelo nórdico” del populismo local. Que sólo se fijan para lo que supone gastar, pero olvidan que para redistribuir hay que crear.
Cuando hablan de los países nórdicos ignoran su respeto absoluto a la propiedad privada, que son de los primeros en el mundo en libertad económica y facilidad para crear negocios, en privatizar telecomunicaciones y eléctricas (Suecia rescató a Nordbanken y privatizó hasta Correos), que los funcionarios no tiene puesto vitalicio, en un mercado laboral flexible y en reducción de impuestos, como Suecia (bajado impto. sociedades de 28% en 2006 a 22% en 2013).
La economista del Institute of Economic Affairs Nima Sanandaji escribió con detalle la falacia de la percepción de que el modelo de estos países estás sustentado en la intervención estatal, cuando ese proceso de creación del estado de bienestar viene de un modelo de apoyo y facilidad para el inversor y la iniciativa privada.
Si los economistas y líderes de la política española realmente valorasen el modelo nórdico o el coreano pondrían como pilar de su programa atraer inversión y crear empresas, jamás aceptarían un plan de aumentar gasto corriente deficitario como el que puebla sus programas, o la rigidez e intervencionismo que se pretende imponer a empresas, contratadores y autónomos para sostener los miles de observatorios y duplicidades burocráticas.
Porque los inflacionistas del gasto público no quieren un modelo surcoreano, sino norcoreano. Justificar y aumentar los desequilibrios del sistema español perpetuándolos.
Nos acercamos a unas elecciones cruciales.
Volverán a usar la falacia nórdica y surcoreana porque son países lejanos y no queda bien decir que su modelo, de verdad, es Grecia, Portugal o, en el mejor de los casos, la Francia intervencionista y estancada de los últimos 25 años. Eso para decirnos que usted y yo ganamos demasiado, que ellos gastan muy poco y que la prosperidad la va a crear un comité de políticos.
La oportunidad para España no es hablar de países que esas formaciones no copiarían nunca. Nuestra oportunidad es mejorar el modelo español, no inventar modelos inexistentes. Seguir exportando más y mejor, continuar reduciendo el déficit tecnológico, dejar que nuestras pymes y autónomos crezcan. Para “modelos” burocráticos ya tenemos más que copiado todo lo malo.
Para redistribuir algo hay que crear riqueza, no pintarla. Lo progresista es facilitar el desarrollo, no entorpecerlo.
Publicado en El Español, 2 de mayo de 2016.