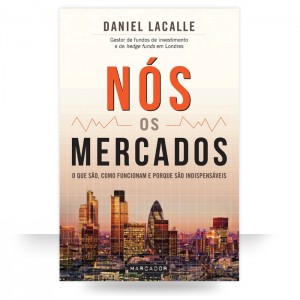Prólogo a Código Rojo (Jonathan Tepper y John H. Mauldin (Deusto 2014). Disponible aquí.
«Yo no estoy borracho pero…¿qué hace el techo en el suelo?» – Groucho Marx (Go West, 1940)
Cuando nos hablan de la crisis, se le suelen añadir los términos “financiera” e “internacional”. Crisis Financiera Internacional. Traducción para nuestro subconsciente: “Evento sobrevenido por arte de magia causado por un solo sector y, además, extranjero”. Es maravilloso como tres palabras nos exoneran de toda responsabilidad. Sin embargo esta crisis no puede tildarse exclusivamente de “financiera” sino una crisis de modelo de crecimiento. El crecimiento a base deuda excesiva.
Al identificar la crisis con el sistema financiero únicamente –y mucha responsabilidad tiene- y además “internacional”, globalizamos, compartimos el y diluimos el problema e ignoramos muchos detalles. Por ejemplo, el efecto llamada de la política de estados y bancos centrales bajando tipos de interés e imprimiendo dinero. Los autores del libro que tienen en sus manos escribieron en su día el que considero manual imprescindible para entender la crisis de deuda global. El libro se llamaba “Endgame: The End of the Debt Supercycle and How It Changes Everything”. Este nuevo libro, “Código Rojo: Por qué piensan que no puedes encajar la verdad y cómo proteger tus ahorros” es, si cabe, mucho más relevante. Porque se publica en época de retorno a la euforia financiera. Cuando nos dicen que “llueve dinero”. Que “ya pasó todo, que vuelva la fiesta”.
Lo que explican los autores es realmente importante. No hemos reducido el riesgo del sistema. Lo hemos aparcado. Como la primera escena de la película Wall-E, el robot empaqueta y acumula basura que es imposible de reciclar. Los bancos centrales no son “los héroes de la crisis” como dijo Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional. Simplemente hemos transferido riesgo del balance de la banca a acumularlo en los bancos centrales. Esa “alfombra” bajo la cual se está escondiendo deuda tiene un problema. La magnitud colosal de la apuesta. Y por lo tanto, la imposibilidad de medir las consecuencias cuando pare la música del dinero gratis. Hasta tal punto que vemos enormes volatilidades en los mercados y monedas solo ante la amenaza de que la Reserva Federal reduzca los estímulos monetarios ($85.000 millones mensuales) que suponen un 6,4% del PIB del país anual. No por pararlos, sino por reducirlos. Por eso considero este libro una lectura esencial. Porque en la próxima crisis “financiera” –y les aseguro que volverán a llamarla así- entraremos aún más endeudados de lo que salimos de la anterior.
No estamos en un proceso de reducción de deuda, austeridad o de limpieza del sistema. Estamos en un proceso de patada hacia delante. La deuda sigue acumulándose sin generar crecimiento que la justifique.
En los últimos cinco años (2008-2012) los países del G7 han añadido casi 18 billones de dólares de deuda hasta un récord de 140 billones, con casi cinco billones de expansión del balance de sus bancos centrales para generar solamente un billón de dólares de PIB nominal.
Es decir, en cinco años, para generar un dólar de crecimiento se han «gastado» 18 dólares, un 30% de ellos de los bancos centrales. Todo ello manteniendo la deuda total consolidada del sistema en el 440% del PIB.
La ‘inversión’ en crecimiento que se supone que se consigue con los déficits astronómicos, deuda y expansión agresiva de los bancos centrales simplemente no da fruto.
Es lo que llamo la “ilusión de crecimiento”. De hecho, si analizamos el crecimiento de los países de la OCDE eliminando el efecto de acumulación de deuda, nos encontraremos que, efectivamente el crecimiento del PIB ha sido prácticamente nulo en gran parte de los países, incluidos todos los de la periferia europea, desde mediados de 2003.
La deuda da sensación de poder. Al principio se empieza por invertir con prudencia, y se termina justificando como un medio en sí mismo.
Hoy todo el mundo habla de que debe «fluir el crédito» cuando en España tenemos una deuda total que supera el 300% del PIB y en la OCDE se ha pasado a un 440% del PIB. La razón es que miramos al año 2007 como el comienzo de la crisis. Y como si la situación de crédito excesivo de dicho ejercicio fuera la “normalidad” a la que deberíamos retornar, cuando el problema era precisamente el entorno agresivo de deuda.
Decía que la deuda da sensación de poder, pero además, nubla la prudencia inversora y distorsiona la percepción de la realidad. Cada año invariablemente se revisan a la baja las estimaciones de crecimiento global, y es precisamente esa incertidumbre la que hace que el dinero creado con políticas expansivas no vaya a la economía real.
El incentivo perverso de inundar los mercados de dinero fácil genera una economía masivamente apalancada, desplaza capital a los sectores financieros y hunde la inversión productiva. Un Producto Interior Bruto (PIB) que es cada vez más parecido a un soufflé, lleno de aire. No solo se invierte menos, sino que el dinero se utiliza para recomprar acciones, pagar dividendos e intercambiar cromos –fusiones y adquisiciones-, no para inversión productiva.
Entre 1996 y 2006 las mayores empresas de EEUU (S&P 500) invertían alrededor de un billón (trillón americano) de dólares al año, de los cuales un 70% se dedicaba a inversión productiva e I+D y un 30% a recompra de acciones y dividendos. Desde 2009 la cifra de capital anual invertido total se ha disparado hasta superar los 2,3 billones de dólares, pero el 45% se usa para recomprar acciones y pagar dividendos. De hecho, ni la cifra de inversión productiva ni la de I+D han aumentado prácticamente –ajustada por inflación- desde 1998. Es decir, el dinero ‘gratis’ de la política expansiva se usa para lo que sirve… para protegerse, reducir el número de acciones en circulación, intercambiar cromos y devolver dinero a los accionistas, no para empleo y expandirse orgánicamente.
Estados Unidos ha creado casi la mitad de toda la masa monetaria de su historia en los últimos cinco años, y ha vivido el periodo más largo jamás visto sin subir los tipos de interés, y sin embargo, el índice de participación laboral (porcentaje de la población civil de Estados Unidos con más de 16 años de edad que tienen un trabajo o están buscando uno activamente) se ha desplomado a niveles de 1978, un 62,8%.
A pesar de la evidencia empírica de que las políticas no funcionan bien, seguimos pidiendo más. Volver a 2007. “Codigo Rojo” nos explica con un lenguaje claro y con multitud de datos los riesgos de esta situación y, lo más importante, como protegerse ante ellos.
Y es que es muy importante contar con libros como este. Porque todos los días escuchamos que “no hay riesgo”, que merece la pena tirarse al vacío y que «esta vez va a ser distinto, solamente hay que gestionarlo bien» como si fuese a aparecer un OVNI con extraterrestres preparados para gestionar esos recursos en vez de los mismos gestores que nos han quebrado. Dicen que «ahora no es el momento de ahorrar», pero en los tiempos de bonanza, tampoco ahorran, sino que gastan más.
El argumento a favor de olvidar el problema de deuda lo escuchamos cada día: “Lo que importa es crecer”. Viene a decir lo siguiente:
Mientras se consiga salir de la recesión, y el coste de dicha deuda sea bajo, poco a poco se irá reduciendo el endeudamiento por la parte del denominador, el PIB. No nos preocupemos.
Solo tiene tres inconvenientes: el umbral de saturación, la deuda destructiva y el coste de la deuda.
¿Qué es el umbral de saturación?. El punto a partir del cual una unidad adicional de deuda no genera PIB, sino que simplemente estanca aún más la economía. Umbral que sobrepasamos en 2006 y en la OCDE, entre 2005 y 2007.
¿Qué es deuda destructiva? Aquella generada por gasto corriente improductivo, que no produce ningún efecto positivo y perpetúa un sistema que confisca y fagocita la actividad económica a través de impuestos, detrayendo inversión y consumo. En nuestro caso, un gasto público que supera en casi 35.000 millones los niveles de ingresos del pico de burbuja. En la Unión Europea, un déficit estructural de casi el 4% del PIB.
El coste de deuda. ¿Qué nos hace pensar que el coste de la deuda se va a mantener bajo eternamente? . El coste de la deuda no se puede mantener artificialmente bajo para siempre. Y ahí es donde se generan los shocks, ante la acumulación de deuda viva cuando el coste bajo es insostenible.
La deuda pública ‘barata’ no es una panacea. De hecho ‘barato’ es un término erróneo donde los haya, puesto que asume que no existe coste de oportunidad privada de invertir o ahorrar.
Se llega a una situación perversa en la que un país como Japón, con una deuda de más del 200% del PIB, donde las necesidades de financiación del país superan el 60% del PIB en 2013, y que se financia a un ínfimo 0,7% a diez años, paga, a pesar de un coste tan bajo, 25 billones de yenes de intereses ($257.000 millones), el equivalente al PIB de Singapur. No solo eso, sino que tener tipos bajos en su deuda no ha evitado que aumenten un 14% los intereses de la misma en un año (2013). El coste bajo no evita los problemas, hace que se perpetúen. Y luego vienen los recortes igual.
La deuda pública japonesa, barata o cara, supera en 24 veces a los ingresos fiscales del país.
Por eso el sistema se hace cada vez más frágil y sujeto a vaivenes ante el más mínimo movimiento de los tipos de interés. Dependemos de un entorno insostenible de tipos bajos eternos para que no vuelva a suponer un shock, como hace poco. Este libro, “Código Rojo”, nos alerta sobre la más que probable recaída del enfermo global. Una economía adicta a la deuda que ya no genera crecimiento suficiente para repagar y absorber los shocks futuros. Un alcohólico al que le hemos recetado una dosis diaria de dos botellas vodka para “curarlo”.
Un libro como “Código Rojo” es esencial hoy, cuando la sensación de euforia invade los mercados financieros, la percepción de “salida de la crisis” está en todos los medios y la frase más escuchada es “lo peor ha pasado”. El lector, ante los cantos de sirena, podrá analizar la realidad desde una perspectiva más crítica, para evitar sufrir los shocks en su patrimonio cuando la euforia se modere o desaparezca, que ocurre. Lo que me parece más interesante del libro es que, si las economías globales mejoran, tendremos suficientes herramientas para aprovecharlo y beneficiarnos, y si nos encaminamos a otra crisis de similares magnitudes, también podremos proteger nuestros ahorros.
Porque mientras dedicamos nuestros esfuerzos a justificar tomar cada vez más riesgo por menos rentabilidad, cada dólar de estímulos como “necesario”, cada gasto inútil como «pequeño» y la deuda como «manejable», el sistema se hace más frágil. Y la acumulación de riesgo acaba por explotar.
Tras leer “Código Rojo”, tendrán mucha más información para comprender lo que significa realmente para usted y sus ahorros cuando les dicen que la solución a nuestros problemas es crear dinero, aumentar inflación y bajar tipos para crecer, que “los fundamentales no han cambiado” o “Estados Unidos y Japón imprimen moneda y mira que bien les va”, en definitiva, que “a largo plazo todo se justifica”. Porque, como decía el compositor Jim Steinman “The Future Ain’t What It Used To Be” (el futuro ya no es lo que era).