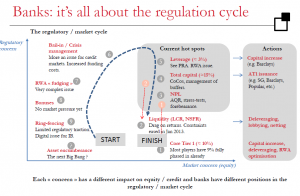20/7/2013 El Confidencial
“Central planning is as futile as trying to strap on wings and fly like a bird – and potentially as calamitous” – Don Boudreaux
Recuerdo que hace décadas me dijo un ejecutivo de una empresa energética: «No hay nada peor que un activo cautivo». Es la definición de una inversión que depende de unos ingresos garantizados por el Estado. Una vez invertido, no te puedes escapar. Y la historia está plagada de regulaciones cambiadas, revisadas o eliminadas.
La política de planificación de burbuja que se ha llevado a cabo en España ha sido muy dañina. Y su coste, brutal. Hoy la sobrecapacidad cuesta… a todo el mundo. Y la decisión salomónica a la bola de deuda recibida ha sido que todos la paguen.
– La capacidad excedentaria construida con las sucesivas políticas de apoyo todas las tecnologías, sin permitir que se retirase ninguna, supera el 40%
– La electricidad ha subido un 70% en seis años
– Las empresas eléctricas y renovables se encuentran entre las más endeudadas (3,9 veces el EBITDA) y con más baja rentabilidad sobre el capital empleado en su negocio doméstico (4%) de Europa
– Los bancos acumulan más de 40.000 millones de euros de préstamos, muchos de ellos de difícil cobro, al sector renovable.
Los gobiernos crearon efectos llamada con suculentas subvenciones, estimaciones de demanda de fantasía y permisos descontrolados, para luego retirarlos, creando sobrecapacidad, clientelismo, sobrecoste y deuda. Lo comentaba, ofreciendo soluciones, en mi artículo El problema de fijar el precio de la luz en los despachos y no en los mercados.
Y dejó empresas entrampadas. Se presume erróneamente que de esos efectos llamada se benefician los malvados capitalistas, porque la gente no valora el impacto de la deuda y la bajísima creación de caja libre. Olvídense del beneficio contable y miren los balances y flujos de caja de todas las empresas de estos sectores.
¿Cómo puede ser que los costes se hayan disparado pero las rentabilidades sean pobres? Acumulación y dispersión. Como con nuestras Comunidades Autónomas, municipios y presupuestos del Estado. Muchos pequeños chocolates del loro, que suben cada año o se actualizan con la inflación por ley, y luego suman mucho. Lo que yo llamo el chocolatón. Y mucha deuda.
¿Que sobra capacidad? Que quiebre el que tenga que quebrar y se limpie el sistema. Ah, no. Bajo ningún concepto. Ninguna región permite que se cierren plantas. Y pregúntele a los sindicatos qué les parece que una de las empresas quiebre y mande a 20.000 empleados a la calle.
La sobrecapacidad cuesta. Mucho dinero. Unos 5.000-6.000 millones anuales en el sector energético desde la fiesta de «a crecer que superamos a Alemania», según fuentes del sector.
Ante esta situación, con una herencia atroz y consciente de que no hay muchas alternativas, en el Gobierno han optado por la «jibarización del sector completo». Ha sido una decisión de urgencia, cercenando costes, y a la vez intentando que se repartiera salomónicamente.
Sin embargo, la última reforma eléctrica tiene un impacto de entre el 9% y el 23% del beneficio de las empresas afectadas, acumulando un recorte medio desde 2011 del 25-40%, dejando a grupos que ya estaban muy endeudados aún más débiles. Pero lo más importante es que ninguna de las empresas va a generar caja libre en España y puede poner en peligro su calificación crediticia, como comentabaFitch. Además, sitúa la rentabilidad de muchos proyectos afectados por debajo del coste de capital de muchas de ellas. No lo duden, veremos quitas y pérdidas en los proyectos más endeudados.
Sin embargo, llevamos con el riesgo de inseguridad jurídica y cambios regulatorios constantes desde 2004. Cada vez que se anuncia un decretazo alguien se lleva las manos a la cabeza diciendo que nadie va a invertir en España, y sin embargo… no pasa. De hecho, a pesar de cambios brutales de regulación y derechos reconocidos en el BOE, se construyeron decenas de miles de megawatios de nueva capacidad.
¿Por qué? Los cuatro errores que han llevado al sector eléctrico europeo a hundir su rentabilidad.
– «A mí no me va a pasar»: el error más típico de las grandes multinacionales energéticas en los países es llegar y decir que a ellos no les van a tocar. El sector europeo que ha tenido que dotar provisiones por pérdidas de más de 30.000 millones desde 2005.
– «Tengo renta de posición»: invertir sabiendo que la rentabilidad es pobre o el riesgo es alto, pero por lo menos tomo cuota de mercado y así, si las cosas van mal, tengo influencia sobre el regulador y me da subvenciones. 22.000 megawatios construidos sabiendo que la demanda se había estancado.
– «Si gasto hoy, ya me lo reconocerán mañana»: inversiones de 10.000 millones anuales que no se justifican económicamente pero se espera que en algún momento se apruebe una mejora retributiva.
– «Que recorten a otro, no a mí»: sectores que son conscientes de que sus rentabilidades son sospechosamente generosas y esperan que, cuando salte el problema, se le pase la factura a otro.
El problema de esta última reforma, en mi opinión, es queel Gobierno no podía hacer más sin llevar a la quiebra a algún operador, y busca lidiar con la herencia del sobrecoste, pero no lo cercena. En el escenario más optimista que he leído (Morgan Stanley), las tarifas tendrán que seguir subiendo a razón del 2-2,5% anual, y a pesar de ello se seguirá generando un déficit –pequeño-, pero todo cuenta. En el escenario más conservador, las tarifas tendrán que subir aún otro 3% anual hasta 2017 para acabar con el déficit… en 2018. Todo si la demanda crece un 1,4% anual. Como no crezca, vendrán nuevas revisiones. Lo avisé en este mismo medio en 2007, 2008 y 2009.
Porque esto nos lleva a la siguiente fase de riesgo regulatorio:
Hasta ahora los países europeos han buscado lidiar con reducir el aumento de tarifas. Pero eso no es suficiente para mejorar la competitividad de nuestras industrias. Las tarifas van a tener que bajar, se lo aseguro, y lo terminará exigiendo la UE. Por eso nadie en Bruselas se ha lanzado a criticar la retroactividad de las medidas de España. Porque la siguiente ola es forzar las bajadas para competir con EEUU, que tiene unos costes de electricidad medios un 45% inferiores.
Los gobiernos europeos saben que la inseguridad jurídica no ha tenido coste para el estado porque siempre hay alguien dispuesto a aceptar más riesgo por menos rentabilidad. Y en nuestro caso particular, porque la amenaza de no invertir es más bien un alivio cuando superamos las necesidades de 2020. En el ministerio de Industria deben pensar «ojalá». Si no ven que esa inseguridad jurídica tiene un impacto, les dará igual.
¿Y cuando vuelva a crecer la demanda? No se preocupen, que sobra. No es solo eficiencia, sino la desindustrialización que provoca precisamente el coste desorbitado de la energía subvencionada (lean El Depardieu silencioso) y que no vuelve.
Los gobiernos deben entender que la planificación optimista y la sobrecapacidad hunden a los países por sus costes acumulados. Las empresas deben entender que participar de esos efectos llamada tiene un enorme coste a medio plazo –corto incluso-. Si una de las dos partes o juntas lo evitan, ambas ganan.
La energía debe ser barata y abundante. Nada más, y nada menos. No hay costes chocolates del loro, ni estimaciones por si acaso. Como no entendamos esos factores como esenciales, estamos abocados a cambios regulatorios eternos.
Me dicen que hay preocupación porque las empresas que han perdido entre un 40% y un 65% de valor en bolsa en los últimos años pueden ser objeto de una OPA. No se preocupen. No solo los compradores están también sufriendo en su situación financiera, sino que hachazo regulatorio tras hachazo, han llevado a este sector a ser inexpugnable. No por su fortaleza y calidad, sino por su debilidad y falta de rentabilidad. Evitemos –todos- la planificación de burbuja y con ella la inseguridad posterior. Buen fin de semana.